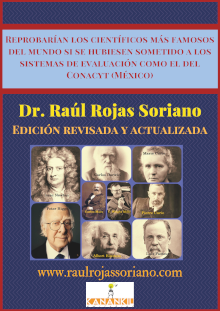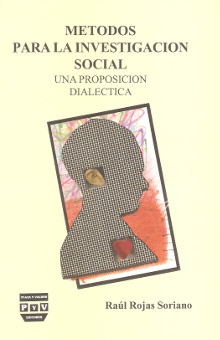Capítulo 16. Un día mi padre llegó con ella a casa; después, también sería mi amiga
 Cierto día, cuando yo era todavía un niño, llegó mi padre de Cuernavaca, pero con una compañía. Si bien era de un color más oscuro que mi piel morena, él la cuidaba con esmero, pues el color de su ropaje la hacía verse más elegante.
Cierto día, cuando yo era todavía un niño, llegó mi padre de Cuernavaca, pero con una compañía. Si bien era de un color más oscuro que mi piel morena, él la cuidaba con esmero, pues el color de su ropaje la hacía verse más elegante.
Mi madre la veía con indiferencia y a veces con recelo por las atenciones que mi padre le prodigaba, y porque además no la había consultado sobre la decisión de llevarla a casa; por eso, desde que llegó, le puso el mote de “la negra”.
Mi progenitor pasaba con ella cuanto tiempo podía, aunque sin desatender la tienda. A veces escuchábamos su voz emocionada cuando estaba con su amiga, como él le decía. Tiempo después también lo sería mía. Sólo oíamos la voz entrecortada de mi padre que, como un murmullo, llegaba hasta nosotros, que estábamos haciendo nuestras cosas.